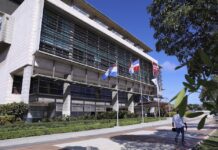Carlos McCoy
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
En los últimos años, el panorama migratorio entre la República Dominicana y Estados Unidos ha cambiado de forma acelerada. El fuerte aumento de visas de inmigrante otorgadas a dominicanos ha colocado al país en el segundo lugar mundial entre los receptores de estos visados, solo por detrás de México. Este salto refleja la consolidación de la diáspora y la búsqueda de oportunidades frente a la desigualdad regional, pero también abre preguntas sobre el impacto de esta salida masiva en la estructura demográfica y productiva del país.
Más de 2,3 millones de personas de origen dominicano residen hoy en Estados Unidos, de las cuales alrededor de 1,3 millones nacieron en la República Dominicana. Sus remesas, equivalentes a entre el 8 % y el 10 % del PIB, se han vuelto un pilar del consumo y de la estabilidad macroeconómica. La actual ola de nuevas visas profundiza esta dependencia y refuerza los lazos transnacionales.
Mientras la migración dominicana se intensifica, Washington ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de haitianos. Este programa, creado para amparar a personas procedentes de países golpeados por desastres naturales o colapsos institucionales, fue concedido a Haití tras el terremoto de 2010. Su terminación abre la puerta a un aumento de deportaciones hacia un país sumido en la violencia de las pandillas, la crisis política y el deterioro de los servicios básicos.
Estas decisiones tienen un efecto directo en la isla de La Española, donde dominicanos y haitianos comparten fronteras y mercados laborales. Cualquier oleada de retorno forzado hacia Haití repercute en la presión migratoria sobre suelo dominicano, ya sea por tránsito, refugio informal o asentamientos a lo largo de la línea fronteriza. Al mismo tiempo, la salida sostenida de dominicanos genera vacíos en diferentes sectores , que tienden a ser ocupados por mano de obra haitiana.
Un rasgo central de la actual emigración dominicana es su creciente feminización. Diversos estudios señalan que las mujeres ya representan la mayoría en la diáspora, insertándose sobre todo en el servicio doméstico, el cuidado de personas mayores, la limpieza y la hostelería. Estas trabajadoras sostienen económicamente a sus familias y su salida masiva también implica menos nacimientos en territorio dominicano.
En términos demográficos, la República Dominicana se aproxima al umbral de reemplazo generacional, con una tasa de fertilidad cercana a 2,2 hijos por mujer, mientras que Haití ronda los 2,6. La combinación de baja natalidad dominicana, emigración sostenida y recepción de inmigración haitiana reconfigura el equilibrio poblacional y alimenta percepciones de desplazamiento cultural y competencia por servicios públicos.
Este cruce de tendencias suscita preguntas inquietantes sobre el futuro de La Española. ¿Podría la combinación de alta emigración dominicana, reemplazo parcial por población haitiana y debilitamiento del control fronterizo conducir a una suerte de “balcanización” social y territorial?
La reflexión serena exige distinguir entre fantasmas ideológicos y riesgos reales. No toda convergencia demográfica conduce a la desaparición de identidades ni toda presencia haitiana en territorio dominicano responde a un plan deliberado. Sin embargo, sería ingenuo ignorar la existencia de agendas internacionales que promueven esquemas de “solución compartida” al colapso haitiano, trasladando a Santo Domingo la responsabilidad principal de estabilizar al vecino.
En el plano interno, se observa la actuación de grupos locales, algunos financiados por ONG extranjeras, que impulsan narrativas favorables a una integración casi indistinta entre ambas poblaciones. Entre sus propuestas más polémicas figura la idea de sustituir el gentilicio “dominicano” por “quisqueyano”, con el argumento de que Quisqueya abarcaría a todos los habitantes de la isla. Más allá del valor simbólico del término, esta operación lingüística tiende a diluir fronteras identitarias construidas a lo largo de dos siglos de historia republicana.
Frente a este panorama, la respuesta del Estado dominicano no puede limitarse a operativos policiales ni a deportaciones masivas, por necesarias que sean para hacer cumplir la ley. Es imprescindible diseñar una política migratoria integral que combine control fronterizo eficaz, registro biométrico, cooperación internacional y una estrategia clara de regularización o retorno, según las capacidades reales del país.
De cara al futuro, la encrucijada de La Española no se resolverá con consignas simplistas ni con soluciones mágicas dictadas desde el extranjero. Requiere un debate nacional informado, donde los datos demográficos, económicos y de seguridad se discutan con transparencia. Solo así podrá evitarse tanto el alarmismo estéril como la ingenuidad peligrosa.
En última instancia, la pregunta no es si República Dominicana debe cerrar los ojos ante la tragedia haitiana, sino cómo puede colaborar de manera responsable sin sacrificar su propia cohesión social ni su proyecto nacional. Una política exterior que combine solidaridad, defensa de la soberanía y exigencia de corresponsabilidad. Nacional e internacional es la vía más sensata para encarar esta crisis prolongada.
El futuro de la isla dependerá de la capacidad de ambos pueblos para convivir sin que uno quede condenado a cargar, en solitario, con el peso del naufragio del otro. Emulemos a los Estados Unidos y eliminemos el TPS criollo que le han otorgado a los ilegales haitianos, los insaciables y voraces empresarios y terratenientes dominicanos, solo con el fin de aprovecharse de los sueldos de miseria que les pagan a estos infelices.