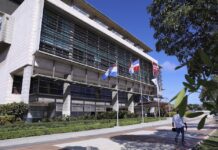Manuel Jiménez
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Los últimos movimientos y declaraciones del Gobierno dominicano en torno al tema del narcotráfico parecen responder a una rápida —y en cierto modo tardía— necesidad de marcar distancia con los escándalos recientes que han sacudido la imagen del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Las revelaciones de nombres de dirigentes y funcionarios electos vinculados a redes de tráfico de drogas y lavado de activos han generado una sacudida institucional y social que aún no termina de asentarse.
El lunes pasado, el presidente Luis Abinader dedicó el eje central de su encuentro semanal con los medios a exponer los resultados de una reunión sostenida en el Palacio Nacional con dos altos jefes operativos de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
Según sus propias palabras, los oficiales reconocieron los avances de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, y, como punto de mayor resonancia, se habló de nuevos acuerdos “más extensos y profundos” con la DEA. Acuerdos que apuntan a operaciones conjuntas no solo en el ámbito local, sino también con implicaciones regionales e internacionales, se supone.
Este anuncio, en sí mismo, no debería sorprender. Estados Unidos mantiene una política activa —y muchas veces agresiva— en la contención del tráfico de drogas que busca penetrar su territorio.

Lo que resulta significativo es el momento en que ocurre: justo cuando crecen los cuestionamientos al PRM por la cantidad de candidatos electos que, según informaciones judiciales, mantenían vínculos con el crimen organizado. El gobierno, consciente del impacto de estas revelaciones, busca articular una respuesta institucional que mitigue el daño político y envíe señales de compromiso real con la legalidad.
No obstante, llama la atención que el contexto internacional tampoco es menor. Bajo la administración de Donald Trump, y con una retórica de confrontación directa, Estados Unidos ha ejecutado más de 20 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, con un saldo superior a las 70 muertes.
Estos operativos, liderados por la Armada estadounidense, han generado inquietud en la región, particularmente en Colombia, Venezuela y, en menor medida, México, por el carácter unilateral de las acciones.
Diversos organismos internacionales, incluyendo instancias de Naciones Unidas, han calificado algunos de estos ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales, debido a la ausencia de mecanismos de disuasión o de captura previa.
En este escenario, las declaraciones del presidente Abinader deben entenderse no solo como una estrategia interna, sino también como una alineación con la política regional antidrogas de Estados Unidos. Aun así, es legítimo preguntarse: ¿hasta dónde y bajo qué condiciones se extenderá esa colaboración?
En el plano local, la afirmación más contundente vino del ministro de la Presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien proclamó una política de “mano dura” contra el narcotráfico en la política. A primera vista, es una declaración que merece ser respaldada. Sin embargo, también es necesario contextualizarla: se trata de una reacción tardía.
El partido oficialista, en los últimos años, permitió el ingreso de figuras cuya trayectoria nunca fue debidamente auditada ni por mecanismos internos ni por instancias independientes de control ciudadano. Como ha señalado más de un analista, en su momento primó el afán por sumar votos sobre el cuidado ético de la política.
El problema, por tanto, no es solo la existencia de personas vinculadas al narcotráfico dentro de las estructuras políticas —algo que ha afectado también a otras organizaciones en el pasado—, sino el nivel de permisividad y falta de filtros con que accedieron a posiciones de poder.
El número de funcionarios electos que han sido solicitados por la justicia estadounidense es alarmante, y coloca al PRM en el centro de un debate público que inevitablemente erosiona su credibilidad.
El impacto de estos hechos no es menor. Afecta la confianza de la ciudadanía, debilita la institucionalidad y pone en cuestión la capacidad de los partidos para autorregularse y proteger el espacio político de las amenazas del crimen organizado.
Si ahora se toma conciencia de la gravedad de la situación y se decide actuar con mayor rigor, será positivo. Pero no se puede obviar que el daño ya está hecho. Y reparar la confianza pública será una tarea larga y difícil.