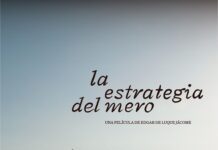José Rafael Sosa
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Desde 1942, las Bienales de Artes Visuales de Santo Domingo se han consolidado como la mayor plataforma del arte en el país, un escenario donde confluyen creación, exhibición, promoción y reflexión crítica. Su importancia cultural es indiscutible: permiten tomar el pulso a las tendencias y retos del arte dominicano, especialmente en las nuevas generaciones.
Sin embargo, las bienales también arrastran una historia marcada por cuestionamientos estéticos y organizativos. Artistas y críticos han señalado conflictos en los procesos de premiación, en la calidad de los catálogos y en la coherencia de los montajes. Estas tensiones, lejos de restarles valor, reflejan la vitalidad de un espacio donde creatividad, ego y debate conviven.
Más allá de las críticas, el evento sigue siendo un punto de encuentro imprescindible para comprender el arte contemporáneo en el país. El público está llamado no solo a admirar las obras, sino también a ejercer una mirada crítica que contribuya al fortalecimiento de esta tradición cultural.
Las Bienales de Artes Visuales, con sus luces y sombras, representan un patrimonio que debe ser preservado, difundido y cuestionado, en beneficio del arte y la sociedad dominicana.
El Gran Premio recayó en la pintura Ritual de sanación, de Lucía Méndez Rivas, una obra onírica que reivindica la fuerza expresiva de la pintura, género que había perdido protagonismo frente a las propuestas digitales.
Sin embargo, la atención pública se centró en la polémica escultura Lo que se saca de raíz vuelve a crecer, de David Pérez Karmadavis, una palma sembrada en un tarro. El jurado defendió su elección destacando el simbolismo histórico de la palma como emblema del trujillismo y su vigencia en el presente, aludiendo a la memoria histórica y las ideologías persistentes. Críticos, en cambio, cuestionan que una pieza de ese tipo, además de violar el reglamento sobre materiales perecederos, pueda equipararse al esfuerzo de técnicas tradicionales.
La discusión revive el eterno choque entre arte conceptual y arte clásico. En este contexto, voces como la de Henry Mercedes Valés recuerdan la tesis del filósofo Arthur Danto: una obra de arte no se define por su forma física, sino por el significado que el mundo del arte le otorga.
Queda claro que es necesaria una conversación abierta sobre arte visual de lo contemporáneo, airear las tesis y teorías porque la cuestión no es tan simple como tachar el veredicto como absurdo.
Hay que ver a fondo las tendencias internacionales, las nuevas concepciones, el derecho del artista a expresarse por los medios que considere, pero también evaluar que no es posible evaluar de la misma forma, los procesos tradicionales de la pintura y la escultura, que el echar mano del arte conceptual y dejar más preguntas que respuestas. Todo a riesgo de que se considere idiotas a quienes se expresan contrarios a las nuevas formas de hacer este tipo de artes. Ni chantajes ni ignorancia. Hace falta entender, es necesario el estudio.
No dividamos la nación entre idiotas y superdotados, porque es un reduccionismo elemental y un chantaje que no conduce a ninguna parte. La inteligencia humana es mucho más compleja que las etiquetas.
El veredicto, emitido por un jurado independiente, es definitivo e inapelable, lo que asegura que la “palmita” pase a integrar el Jardín de Esculturas del Museo de Arte Moderno. Ese veredicto es inapelable e inamovible. Que nadie se haga ilusiones de que sea derogado. De hacerlo, se sentaría un precedente que haría bastante difícil que otros jurados acepten el rol para nuevos eventos de este tipo.
Lo que sí es un fallo y una deuda pendiente es la publicación de los catálogos de las ediciones 2021 y 2023, aún inéditos, un vacío documental que artistas como Ramón Peña han denunciado como una falla grave para la memoria cultural del país.